Mucho he sido consultado como especialista acerca del tema que nos ocupa. Sin duda que todo lo que esté por debajo de los dos metros de profundidad, muchas veces resulta tan oscuro de entender como el realizar un viaje más allá de la Luna.
La realidad es que a lo largo de los años se ha confirmado una fluctuación de los niveles freáticos, pero siempre dentro de ciertos límites. No existen evidencias escritas de que nuestros antecesores aborígenes, como antiguos pobladores de esta vasta zona urbanizada, hayan sido nómades a causa de inundaciones inexplicables, sin la presencia de lluvias ni fenómenos meteorológicos similares.
Con el curso del tiempo también fue aumentando la densidad demográfica y, por supuesto, la necesidad de agua potable. Al principio fue el turno de los aguateros, descripto muy extensa y amenamente por el Ingeniero Trelles en su texto «El Aguatero»; luego se iniciaron las primeras obras de abastecimiento de agua traídas del Río de la Plata, y otras grandes obras sanitarias de desagües pluviales y cloacales del proyecto Bateman en el área metropolitana. Finalmente debemos arribar a la era industrial, en la cual cada fábrica ó industria era un verdadero emprendimiento urbano. Debemos también resumir todo este tránsito para ubicarnos en principios de siglo, cuando comienzan a ejecutarse las primeras perforaciones para las grandes curtiembres y e industrias químicas. El crecimiento industrial también trajo aparejado el crecimiento demográfico. A esta altura debemos tener en cuenta la existencia de perforaciones para la extracción de grandes caudales para las industrias, y las miles de pequeñas perforaciones de casas de familia que no tienen agua de red. Ya promedia el siglo veinte y con el correr del tiempo, llegamos a la actualidad con un equilibrio de abastecimiento de agua y servicio de red cloacal de la siguiente manera: aproximadamente la totalidad de los habitantes de Capital Federal poseen agua corriente y cloacas, mientras que solo el cuarenta y cinco por ciento de los habitantes del conurbano cuentan con agua corriente y el veinte por ciento poseen cloacas. Hay que considerar que el resto tiene agua de pozo extraída con bombeador o con bomba sumergible de la napa freática, o con bomba sumergible del acuífero Puelche los que alcanzan a abonar la perforación y el mantenimiento de la cuenta eléctrica; en cuanto a las cloacas, por supuesto, pertenecen a la clase de los famosos pozos ciegos.
La napa freática está separada del acuífero Puelche ó Puelchense, por un manto impermeable de suelo arcilloso. La existencia del acuífero Puelche es un fenómeno que solo pertenece a una zona de nuestro país y algo de Uruguay. En Argentina se extiende aproximadamente desde el sur de Entre Ríos y Santa Fe, hasta el Río Salado; y desde la costa hasta el oeste de Buenos Aires. Naturalmente, el manto arcilloso se mantiene inalterado. Solo fue «pinchado» para la ejecución de perforaciones. Por eso siempre se debía tener cuidado de mantener aislado ambos acuíferos mediante el cementado de las perforaciones. A lo largo de los años hubo un incontrolado avance de perforistas que no contempló este cuidado del recurso, así como un sinnumero de perforaciones abandonadas y sin mantenimiento ni cegado (tapado) de las pertenecientes a fábricas e industrias cerradas por diversos motivos.
En la última década existe la combinación de tres fenómenos que no tiene precedentes, por lo menos en la historia de Sudamérica. Al ascenso natural de los niveles freáticos, suceso que ocurre desde el principio de los tiempos, se suma la paulatina parada de los bombeadores domiciliarios en varias franjas del conurbano, en un corto periodo de tiempo. A estas dos causas se debe sumar la triste realidad de que todavía, estos mismos sectores, no poseen el servicio de cloacas, por lo que el pozo ciego sigue siendo la planta de tratamiento y el receptor de los líquidos cloacales domiciliario.
Este no es el primer caso registrado en el conurbano. Por experiencia personal, tuve el privilegio de compartir una charla con viejos vecinos de la zona de Sarandí en la que recordaban el año en que cerró una fábrica que ellos conocían como La Sulfúrica. Mientras la fábrica estaba en funcionamiento recuerdan que los pozos ciegos se podían ejecutar a la profundidad que uno quisiera; una forma de decir que la napa freática era una cosa de los libros para ellos. Al poco tiempo que La Sulfúrica dejó de funcionar comenzaron a notar que los árboles del vecindario comenzaron a pudrirse. Aquellos añosos árboles que se mantenían a fuerza de buscar agua muy debajo de sus raíces, cuando tuvieron el agua tan fácilmente a pocos metros, se cansaron y murieron. Sucedió que La Sulfúrica se proveía del líquido elemento por medio de perforaciones de un caudal imponderable. Esto trae acarreado un problema muy serio: cuando se extrae el agua del Puelchense con un caudal muy grande, se fuerza a las sales que naturalmente quedan filtradas en mantos superiores, a penetrar en el mismo Puelchense. Así tenemos hoy agotado el recurso en toda la rivera del Riachuelo, donde se dice que el agua que se extrae es «salada». Si fuera solo por el sabor no existirían mayores problemas. Lo más grave es que se debe esta condición a la sobre explotación incontrolada que hubo años anteriores, y que derivó en una contaminación del acuífero irrecuperable hasta dentro de muchísimas décadas.
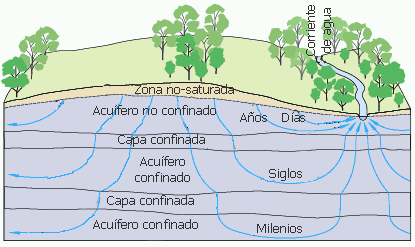 Por si no nos conmueve la caída de los árboles ni el sabor salado del agua, debemos mencionar el problema más grave que padece hoy el conurbano por causa de este triple efecto mencionado: la propagación de enfermedades endémicas. Según palabras de Jorge N. Santa Cruz, ex coordinador del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico en Aguas Subterráneas del INCYTH, «es de destacar el enorme impacto comprobado que tiene la situación descripta sobre la salud de la población. En efecto, se menciona que el 90% de diarreas infantiles tiene causa ambiental (Primeras Jornadas Regionales sobre el Medio Ambiente Natural, UNLP). Estadísticas del Hospital de Niños de La Plata indican que el 88% de los niños presentan cuadros de parasitosis de vehiculización hídrica; y por último se manejan cifras de hasta un 30% de la mortalidad infantil atribuible al agua» (Revista Museo y Revista Distrito VII del Colegio de Ingenieros de Lomas de Zamora).
Por si no nos conmueve la caída de los árboles ni el sabor salado del agua, debemos mencionar el problema más grave que padece hoy el conurbano por causa de este triple efecto mencionado: la propagación de enfermedades endémicas. Según palabras de Jorge N. Santa Cruz, ex coordinador del Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico en Aguas Subterráneas del INCYTH, «es de destacar el enorme impacto comprobado que tiene la situación descripta sobre la salud de la población. En efecto, se menciona que el 90% de diarreas infantiles tiene causa ambiental (Primeras Jornadas Regionales sobre el Medio Ambiente Natural, UNLP). Estadísticas del Hospital de Niños de La Plata indican que el 88% de los niños presentan cuadros de parasitosis de vehiculización hídrica; y por último se manejan cifras de hasta un 30% de la mortalidad infantil atribuible al agua» (Revista Museo y Revista Distrito VII del Colegio de Ingenieros de Lomas de Zamora).
Para regular la explotación del recurso se creó la Dirección Provincial de Hidráulica. Esta establece, por medio de estudios de pre factibilidad y de factibilidad, si se puede extraer un determinado caudal ó no de una cierta zona. Este trámite lo realizan los profesionales geólogos ante la misma DPH.
Para cerrar el tejido de esta trama aparece en escena la empresa Aguas Argentinas. La misma proviene de capitales extranjeros pero bien arraigada al tema del agua. Por su naturaleza conoce muy bien que debe administrar un servicio que no es cualquier mercancía, sino que se trata de una materia de la cual depende en gran parte la salud humana. Aún así, siendo una empresa privada, se conoce muy bien hacia dónde se inclina la balanza a la hora de decidir. Argumentando una cuestión ecológica y de cuidado del recurso, decidieron que era mejor traer el agua del Río de la Plata, potabilizarla y distribuirla, que extraerla del Puelchense, clorarla y distribuirla. Seguramente los números daban mejor en el primer caso, casualmente. Así es como se optó por extender la red, invertir una gran suma en un río subterráneo desde Saavedra hasta Morón, y distribuir el agua potabilizada desde el Río de la Plata. Esto dejó casi instantáneamente fuera de funcionamiento muchísimos pozos de bombeo en varias franjas del conurbano. Solo en Lomas de Zamora se contabilizan ciento diez unidades. Si bien Aguas Argentinas argumenta que ellos actuaban en un acuífero que nada tiene que ver con la napa freática, no deben desconocer la situación que mencionamos al principio acerca de la defectuosa construcción de infinitas perforaciones domiciliarias e industriales que hacen comunicar inexorable e irreversiblemente ambos acuíferos. Por si esto fuera poco, Jorge N. Santa Cruz también menciona que «el carácter efluente natural del Río de la Plata y ríos interiores se modificó en los partidos de la costa invirtiéndose el gradiente hidráulico. Además se modificó en ciertos sectores el carácter de semi confinamiento original del acuífero Puelches, pasando a ser libre con nivel piezométrico profundo, y en otros hay un descenso general del nivel piezométrico con respecto al nivel freático». Al existir tantas comunicaciones entre ambos acuíferos, los niveles de agua del freático y los niveles de contaminación aumentan. Tampoco se debe perder de vista la fría estadística: la misma familia puede consumir hasta tres veces más agua que brinda la red, respecto de la que se consume cuando hay que enchufar un bombeador a doscientos veinte volts. El ochenta por ciento de esa agua va a la cloaca, ó al pozo ciego.
Las posibles causas de esta triste experiencia colectiva han sido implícitamente descriptas: el crecimiento demográfico, el control nulo sobre el registro de las perforaciones, la salida de funcionamiento de las unidades de pozo profundo de Aguas Argentinas y de los bombeadores domiciliarios, el déficit permanente de cloacas y su consecuente evacuación a pozos ciegos (ex pozos drenantes). Ninguno de los puntos mencionados son atenuantes sino colaborantes agravantes para los niveles actuales de las napas freáticas y de contaminación y propagación de enfermedades. Se deberá revertir el viejo criterio de brindar primero el agua de red y luego el servicio de cloacas.
Como medidas correctivas se proponen: en lo inmediato, ejecutar un promedio de una perforación por manzana en las zonas más críticas del conurbano, con la red de desagües pluviales necesaria para la evacuación de las unidades instaladas; también se deberán ejecutar las redes cloacales en las zonas con emergencia sanitaria declarada; a mediano y largo plazo, la ejecución de redes cloacales y de agua potable, en esa secuencia, además de los desagües pluviales y obras de saneamiento necesarias para la circulación del agua meteórica.
Ingeniero Carlos Eduardo Mazzei
